Provincia de Córdoba: gestión externa y endeudamiento (1)
Mgter María Luz Ezquerro
Palabras claves: Organismos Multilaterales, Financiamiento, Deuda y Devaluación.
Introducción
El objetivo de este informe es hacer una primera aproximación a un área de política económica con inserción internacional, la financiera, la cual ha sido poco explorada respecto a la Provincia de Córdoba. Se comenzará por reseñar el modo del financiamiento externo de las provincias argentinas desde su inicio para luego entrar en la deuda pública cordobesa y terminar enfocando con más precisión la deuda externa incurrida antes y después de la crisis 2001/2002. La mirada se hace desde la disciplina de las Relaciones Internacionales y pone énfasis en las decisiones tomadas y los vínculos que se generan entre los entes subnacionales y los organismos de crédito regionales e internacionales.
La tendencia a la intensificación de acciones por parte de actores subnacionales en el escenario internacional obedece a un conjunto de estímulos. Algunos de ellos provienen de ese mismo escenario y, en consecuencia, actúan como fuerzas sistémicas; otros incentivos se originan en el plano doméstico y refuerzan las tendencias externas.
Entre los primeros, debe mencionarse el proceso de interdependencia y de globalización. Sin lugar a dudas estos fenómenos han actuado –con intensidad asimétrica según las regiones del mundo- como fuerzas que han favorecido los contactos más allá del Estado Nación motorizando vínculos transgubernamentales (vínculos entre burocracias y actores subnacionales; sean provincias, estados y más incipientemente, municipios).
Asimismo, en numerosos países se impulsaron –desde el propio Estado Nación- políticas domésticas que contribuyeron a dejar en manos de estados subnacionales funciones y responsabilidades que correspondían tradicionalmente al Estado Nación. Es así que por ejemplo, la descentralización en el área de infraestructura hizo que las provincias pasaran a contar con el manejo de algunas herramientas de comunicación y logísticas, que trataron de ser aprovechadas en función de sus propias necesidades. Además, la aplicación de políticas como la apertura económica y la propensión al endeudamiento estatal, alentado por la disponibilidad de capital financiero internacional, generaron reacciones puntuales en los actores subnacionales.
En el primer caso, las estructuras productivas y de comercialización subnacionales quedaron expuestas a los efectos –positivos y negativos- sobre sus principiares bienes transables en el mercado regional e internacional. En el segundo, algunos actores subnacionales pudieron acceder directamente al crédito internacional.
En el plano político, la reinstauración de la democracia en numerosos países de América Latina posibilitó, a partir de la década del ‘80, avances en los procesos de integración regional y de cooperación internacional, estimulando los contactos transfronterizos de numerosas regiones, provincias y estados de la región. A partir de entonces, los gobiernos subnacionales legitimados por sus propios procesos electorales debieron responder las demandas y las decisiones de sus electorados y a hacerse cargo de generar sus propias iniciativas o pagar los costos de su inacción.
Se consideran tres dimensiones para este estudio. Por una parte los diseños institucionales adoptados (quienes): los organismos públicos responsables; la participación de instituciones de la sociedad civil, consultoras, universidades, etc.; las empresas públicas involucradas; la participación que le cabe a los órganos legislativos; los dispositivos institucionales diseñados ad hoc.
En segundo lugar, el tipo de participación observado (cómo): durante el momento de formulación de la política, en el proceso de toma de decisiones; el tipo de actores que intervienen en el espacio de la participación (interés provincial, intereses colectivos, intereses de actores hegemónicos). La tensión confidencialidad/transparencia de estas políticas.
Por último, las alianzas concretadas, con especial atención a los intereses doctrinarios que pudieran compartir las administraciones suscriptoras del acuerdo y a los intereses económicos de los principales actores de cada provincia.
También puede observarse en relación al proceso de gestión que, en general, las provincias argentinas operan a través de modalidades de ensayo y error, tal como sostiene Keating (2004:70) al caracterizar el accionar general de diversos actores subnacionales pertenecientes a diversos países del mundo. Con frecuencia, estos se han embarcado en diferentes iniciativas muchas de las cuales no prosperan.
Finalmente, y completando el análisis de rasgos centrales de las relaciones paradiplomáticas provinciales, deben apuntarse otros factores que condicionan su gestión. Sin lugar a dudas, el más destacado corresponde, a nivel nacional, a la inestabilidad política económica que ha hecho que algunos proyectos perdieran viabilidad o se postergaran. Respecto al nivel provincial, la búsqueda de diferenciación de la gestión precedente conduce a abandonar muchas veces intentos o iniciativas importantes.
Modalidades de Financiamiento Externo Provincial
En relación con el sector financiero, las provincias se convirtieron en tomadoras de financiamiento externo de origen diverso desde hace más de una década. Los préstamos públicos están principal, aunque no exclusivamente, gestionados ante y otorgados por los dos Grupos de la Banca Multilateral. Así, las provincias han hecho un uso importante de las líneas de crédito del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, y sin entrar en detalles, las provincias, al menos en la década del noventa, utilizaron también de manera bastante indiscriminada financiamiento de banca privada, en varios casos de origen extranjero.
El financiamiento a las provincias tomó dos grandes modalidades:: negociaciones financieras directas con las provincias y/o, financiamiento indirecto mediante préstamos con convenios subsidiarios de traspaso de fondos entre la Nación y las provincias.
Haciendo una generalización de los posibles préstamos que tanto el BM como el BID disponen, podemos ver que los tipos básicos de instrumentos crediticios son:
--Los préstamos de inversión, destinados a financiar la adquisición de bienes, trabajos y servicios, para desarrollo sectoriales del sector público en el caso del BM, y también para el sector privado en el caso del BID, que tienen una orientación de mediano y largo plazo.
--Los préstamos de ajuste, de corto a mediano plazo, proveen financiamiento para apoyar reformas de políticas (PBL, en la jerga del BID) e institucionales. El BM le otorga estos créditos a las provincias bajo la denominación “préstamos de reforma de políticas”.
Se citan, además, dos tipos particulares de créditos del BID:
--Los créditos FOMIN (destinados a pequeñas y medianas empresas) distintos de los préstamos “comunes” de inversión del BID, y -los préstamos de emergencia, que se utilizan para mitigar sus efectos negativos de las crisis financieras en la región. Los préstamos sirven a la estabilización macroeconómica (son nacionales, pero con desembolsos asignados a los entes subnacionales). Están sujetos a la aprobación y control -esto es a las condicionalidades- del FMI.
Síntesis del financiamiento externo a la Nación y Provincias hasta finales 2006.
Las relaciones financieras de la Nación Argentina con los organismos multilaterales de crédito comienzan en la década de los ´60. El destino de esos préstamos y los instrumentos utilizados fueron modificándose en razón de las orientaciones que tomaba la política económica y social del país y sus necesidades de financiamiento, así como de la estrategia misma de los bancos.
Hasta mediados de los ´80, predominaron los préstamos de inversión en infraestructura económica y social, cuyos destinatarios eran las empresas públicas argentinas. Se intentaba expandir el sector energético, la red nacional de carreteras y ferrocarriles, el abastecimiento de agua potable y cloacas, etc. Estos préstamos eran funcionales a las políticas de sustitución de importaciones y fortalecimiento del mercado interno que se sostenían en el estado nacional.
La llegada de los ´90 significó un quiebre de esa tendencia cuando se formulan las primeras políticas de ajuste que se profundizarían en adelante. Los préstamos de la Banca Internacional durante la década 1991/2001 significaron un instrumento esencial para financiar las reformas económicas impulsadas y a la vez permitieron amortiguar los shocks financieros externos.
Hubo una primera etapa en que los préstamos se dirigieron a apoyar el proceso de privatizaciones, la reestructuración de la deuda externa y la reforma del Estado. En los tempranos noventa, los bancos aprobaron las primeras operaciones destinadas a las provincias que se instrumentan mediante convenios subsidiarios de traspaso de fondos con la Nación. Estos programas buscaban el fortalecimiento de los sectores públicos provinciales y que se convergiera con las políticas nacionales de ordenamiento fiscal y de descentralización de los servicios de salud y educación.
A partir de 1995, los bancos incorporan las Provincias como parte de su estrategia permanente de financiamiento al país. Así, el financiamiento a las provincias tomó dos tipos de modalidad; por un lado, las negociaciones financieras directas con las provincias y, por el otro, financiamiento indirecto mediante préstamos con convenios subsidiarios de traspaso de fondos entre la Nación y las Provincias.
Hasta 1998 los bancos otorgaron una fuerte asistencia financiera a la Argentina que abarcó tanto préstamos de inversión como de políticas y destinados tanto a la Nación y/o las Provincias. Se negociaron un número importante de operaciones mediante la firma de convenios subsidiarios de traspaso de fondos que incluían construcción de caminos, defensa de las inundaciones, ampliación de puertos, mejoramiento de barrios e inversiones en grandes centros urbanos.
El intervalo comprendido entre 1999 y 2001 revela una fuerte disminución en el número de préstamos aprobados, en particular los referidos a programas de inversión. En efecto, un factor determinante en esta tendencia lo fueron las importantes restricciones fiscales presentes en esos años, tanto en el presupuesto nacional como en los provinciales que impidieron la aprobación de nuevas operaciones disminuyendo además el ritmo de ejecución de los préstamos activos.
Sin embargo, la Argentina acordó con los bancos un nuevo paquete de préstamos de políticas o ajuste que formó parte del llamado “blindaje financiero” destinado a reducir la vulnerabilidad externa del país seriamente dañada por un exigente cronograma de vencimientos de la deuda pública externa.
Desde 2003, el estado nacional tiene como principal objetivo el desendeudamiento; curiosamente, algunas provincias como Córdoba van en sentido contrario. A mediados de 2006, la deuda pública de las provincias en su conjunto supera los 80.000 millones de pesos. Las estimaciones más confiables hablan de 87.000 millones de pesos para fines de 2007. El 70% de esa deuda está en manos del gobierno nacional. En 2001, la deuda de las provincias era de 68.000 mil millones y apenas el 15% estaba en manos del gobierno nacional.
La Deuda Pública de la Provincia de Córdoba
El nivel de endeudamiento provincial ha sido siempre un tema controvertido. Parece que dejar que se conozca el estado de la deuda no conviene a los gobiernos en ejercicio, y aunque la oposición intente desentrañarlo no cuenta con toda la información. Así le ocurrió al entonces gobernador Ramón Mestre (U.C.R.) en 1999, cuando el ya electo sucesor José Manuel de la Sota (P.J.) empezó a fustigarlo con la deuda que heredaría.
Al dejar el poder, el radical declaró obligaciones impagas por 1.026 millones de pesos, sumando la deuda consolidada con la flotante (son las obligaciones pendientes de pago pero ya generadas, como facturas a proveedores o sueldos).
Actualmente y faltando un año para finalizar su gestión, el gobernador es víctima de la misma cuestión. Los números oficiales reflejan un aumento del rojo del 509 por ciento en pesos: pasaron de los 1.211 millones en 1998 a 7.378,7 millones el 30 de junio de 2006. Este informe suma las deudas contraídas por la Agencia de Inversión y Financiamiento(2) , pese a que desde 2002, la Provincia separó en otro balance –y no en la ejecución presupuestaria general- las deudas tomadas por esta Agencia. Por fin, desde el Ministerio de Finanzas se ha reconocido tal criterio y el estado de las cuentas provinciales que se encuentra en la página web (2006) del gobierno refleja prácticamente los mismos guarismos.
Otra forma de medirla es como porcentaje del Producto Bruto Geográfico: en 1998 representaba el 5,1 por ciento y ahora el 19,5 por ciento. Por cierto, la adopción de criterios de “contabilidad creativa” esta muy lejos de aclarar los números cordobeses ya que desde 2004 la provincia tiene superavit fiscal.
De todos modos, una suba de 509 por ciento del pasivo provincial en poco más de siete años de Gobierno, con un horizonte complicado en el corto plazo a la hora de afrontar vencimientos, es más que suficiente para preguntarse qué sucedió, por qué creció tanto la deuda provincial, cuánto de responsabilidad propia y no hay en semejante crecimiento, y cuánto corresponde a endeudamiento nacional e internacional.
La primera señal de alarma en el nivel de endeudamiento provincial se produce en 2001, el último año de la convertibilidad(3) y también el año en el que el Gobierno imprimió 875 millones de pesos en bonos Lecor(4) En el año 2000, el rojo consolidado (sin contar la deuda flotante, que en esos años orilló los 500 millones de pesos, el doble que lo habitual) estaba en 1.259,3 millones y pasó a 1.815,2 millones en 2001: un 44 por ciento más que ese año y un 77 por ciento más que al asumir.
La falta de fondos frescos para el pago de obligaciones corrientes llevó, como hicieron todas las provincias y el propio Estado nacional, a tomar indiscriminadamente deudas con bancos nacionales.
Córdoba tuvo, además, una seducción adicional cuando asesores porteños del gobierno provincial consiguieron créditos en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la implementación de los programas de modernización del Estado y la construcción de la primera serie de escuelas provinciales. Hasta ahí, el aumento de la deuda corre exclusivamente por responsabilidad del propio gobierno y en un contexto de fuerte aumento del gasto corriente, pese a que la recesión hubiera aconsejado ser más moderado.
Pero el incremento más formidable del rojo provincial se produjo por efecto de la devaluación; en marzo de 2002, la deuda consolidada ya estaba en 4.142 millones y cerró ese año en 6.198,8 millones: 241 por ciento más que en 2001.
En esta etapa, las razones son exógenas a la Provincia. La deuda en dólares de los estados provinciales se les pesificó a 1,40 peso y, además, se le aplicó el CER(5), con un interés anual del dos por ciento; las provincias dejaron de deberle a los bancos –algo que en 2002 fue percibido con alivio- y pasaron a deberle al poder central, ya que la Nación asumió como propias esas deudas. Ese canje de acreedor salió demasiado caro. La inflación se aceleró en 2005 y el CER hizo crecer el stock de deuda aun sin tomar un solo peso prestado. En 2005 y lo que va de 2006, el pasivo creció por el CER en casi 700 millones de pesos. El gobierno minimiza esta cuestión haciendo hincapié en el nuevo perfil de la deuda; en 2002 debíamos el 64% en dólares, ahora debemos el 19% en esa moneda.
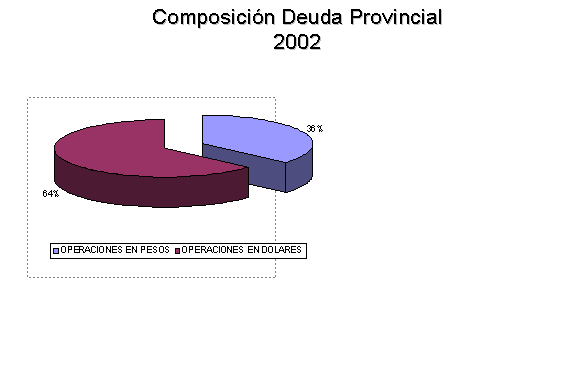
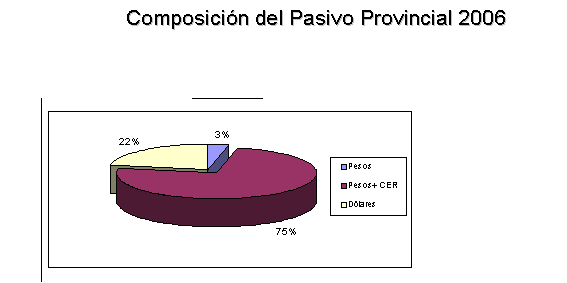
Pero como los salarios no alcanzaban y las presiones se aceleraron en los primeros meses de 2006, la Provincia debió pedirle a la Nación que no le cobre todos los vencimientos que correspondan y que, al menos, le refinancie algunos, ya que es a la Nación a quien se le adeuda el 82 por ciento del total.
Comparando Córdoba con Santa Fe, que es una provincia con similares características de superficie, población, desarrollo de la economía, producto bruto geográfico per cápita y hasta con gobiernos del mismo signo político, las ejecuciones presupuestarias y los datos de la deuda nos permiten mencionar algunas variables que podemos definir como indicadoras de nivel de desempeño provincial.
En tal sentido, la ejecución de 2005 mostró ingresos para Córdoba por 5.350 millones de pesos y para Santa Fe de 5.449 millones, mientras que los egresos fueron 5.295 y 4.902 millones, respectivamente, lo cual arroja un resultado financiero de 55 millones para Córdoba y de 547 millones para Santa Fe. Asimismo, la deuda pública santafecina al 2005 era de 1.724.209 millones es decir, cuatro veces menor a la de Córdoba.
Para tener dimensión del (irresponsable?) modelo de endeudamiento elegido en Córdoba y en comparación con Santa Fe, el tiempo que demandará cancelarla vale este ejercicio. Si se mantuviese constante el superávit previsto de 233 millones de pesos anuales para Córdoba (en duda), se tardaría 27 años y 8 meses para cancelar el stock de deuda, mientras que a los santafesinos les demandaría sólo dos años y un mes, según el superávit previsto en su presupuesto.
Pero, ¿se pagó algo de deuda en los últimos años o sólo se refinanció a través de los programas de financiamiento ordenado? Las dos cosas. Se pagaron 1.753,8 millones de pesos desde 1999 a la fecha en amortizaciones de capital (el pago de intereses, que se llevó otros 1.209,4 millones, no reduce el stock de la deuda), pero la obligación creció, 6.141 millones en el mismo período. La ecuación entonces es simple: se pagó, pero se pidió prestado mucho más de lo pagado.
La deuda externa provincial
La deuda externa provincial es un componente de la deuda pública pero como lo reflejaremos, en el caso de Córdoba su peso relativo toma entidad propia. Para esta parte del informe referimos a la información que centraliza y brinda la Dirección nacional de Coordinación fiscal con las provincias del Ministerio de Economía de la Nación (MECON):
DEUDA PUBLICA TOTAL PCIA CORDOBA Y COMPONENTE EXTERNO
AÑO |
STOCK DEUDA
Pcia. Córdoba |
ORGANISMOS INTERNACIONALES |
2000 |
1.218.578 |
152.312 |
2001 |
2.663.334 |
268.687 |
2002 |
5.502.948 |
977.641 |
2003 |
5.976.997 |
1.347.617 |
2004 |
6.459.648 |
1.588.412 |
2005 |
7.064.747 |
1.720.278 |
Se aclara que estas cifras son preliminares y no incluyen deuda flotante. Sin embargo, ayudan a ver el incremento de la deuda con los organismos internacionales; en estos seis años el endeudamiento total crece un 480 %, mientras que el internacional lo hace en un 1029% revelando el peso formidable que la devaluación tuvo en este aspecto.
A lo largo de esos seis años, puede verse que se produjo un crecimiento del 76% en medio de una fuerte recesión entre el 2000/2001 para luego pasar a un explosivo 264% en 2002. El incremento continuará luego pero a un ritmo mucho más moderado; 38% en 2003, menos del 18% en 2004 y un 8.3% en 2005. De todas formas pasa de ser la externa el 12% del total en 2000, al 24% en 2005.
Para el año 2006 se han tomado dos nuevos créditos; uno del Banco Mundial por 75 millones de dólares (caminos) y otro del BID por 180 millones de dólares (Programas de desarrollo Social). Ambos suman 255 millones de dólares lo que equivale a 790.5 millones de pesos que se suman a la deuda provincial. Ambas deudas comenzarán a pagarse por el próximo gobierno y comprometerán a varias administraciones futuras.
La escasa información en el manejo de la deuda y de los fondos provenientes de créditos otorgados por organismos internacionales a los que el Gobierno recurrió, entre otros motivos, para realizar obra pública y que son parte de las acreencias, inducen a la duda. Un ejemplo de estos préstamos es el del programa "Modernización del Estado", que fue otorgado por el BID bajo el proyecto AEG/02/029, BID 1287/OC-AR y cuyo monto asciende a 212.971.132 pesos. Tenía fecha de inicio el 1° de enero de 2002 y finalización el 30 de octubre de 2006.
Según el propio programa, "el objetivo general consiste en la ampliación de la capacidad de gestión financiera y administrativa de la provincia de Córdoba, a fin de consolidar las bases de un equilibrio fiscal sostenible en el mediano y largo plazo y poder brindar una respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad". Es un interrogante si se han cumplido las metas, dado que hay sectores (DGR, Registro de la Propiedad) que han demostrado un escaso nivel de desempeño.
Comentarios finales
La gestión externa de las provincias en el caso argentino resulta una actividad nueva. En algunos casos no se la ha iniciado, en otros se ha ensayado con intermitencias, en muchos resulta incipiente y en pocos casos se acumula cierta experiencia. De todas maneras, Córdoba crecientemente se anima – como se señaló por la vía de ensayo y error- a una nueva variante de gestión que la relaciona directamente con el escenario regional e internacional, ámbitos que ofrecen restricciones y oportunidades.
Una primera reflexión es que la crisis argentina 2001-2002 y la salida de la convertibilidad indican un cambio significativo en la relación de la Provincia con los organismos de crédito internacionales. La crisis disciplinó fiscalmente a Córdoba a través de mecanismos legales que disminuyeron su autonomía y margen de maniobra para contraer financiamiento internacional. Posiblemente, junto a otras razones políticas y económicas, esto puede haber contribuido a la menor cantidad de créditos contraídos desde entonces.
Sin embargo, no es de las provincias más “obedientes”, si se la compara con Santa Fe, entre otras. Asimismo, es inconsistente que todos los años se intente demostrar superavit fiscal mientras la deuda pública se incrementa. Esta característica de la “contabilidad creativa” induce al error.
Respecto a ambas instituciones de crédito, la experiencia recogida de estos préstamos muestra una marcada ausencia de un ejercicio de diagnóstico que hubiera indicado la inconveniencia de seguir alentando la contratación de estos préstamos en momentos en que las dificultades fiscales de la provincia eran manifiestas. Más aún, tal ejercicio hubiera contribuido a un mejor entendimiento de los problemas y obstáculos que enfrentaba la provincia. Lo que sí puede inferirse es que hubo actores que “facilitaron” el endeudamiento con fines que están más allá de los intereses generales de la comunidad
Desde una perspectiva de las relaciones económicas internacionales, es inevitable recurrir a Susan Strange(6), quien señala que los Estados pierden autoridad verticalmente, hacia arriba, a favor de Organismos Internacionales; horizontalmente o hacia los costados, a favor de las Consultoras, mientras otra parte del poder se esfuma. En tal sentido, concluímos en que hay nuevas “autoridades no estatales” que tienen mucho que ver en el financiamiento-endeudamiento de la Provincia de Córdoba.
Desde el punto de vista de la gestión, parece imposible para los diferentes gobiernos provinciales y particularmente el de Córdoba, compatibilizar la confidencialidad de estas políticas con la transparencia y credibilidad de la información.
Como lo advertíamos al comienzo, el objetivo de este informe fue hacer una primera aproximación a un área de política económica con inserción internacional, la financiera, -aún insuficientemente explorada- proveyendo una mirada desde las relaciones internacionales que intentará continuar profundizando el análisis en las futuras entregas.
ANEXO 1
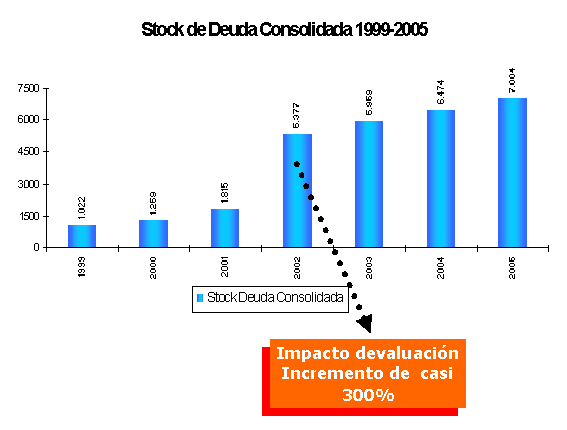
Fte: Ministerio de Finanzas Pcia. Córdoba,http//www.cba.gov.ar
Fuentes Consultadas
-Presupuesto Año 2006, Provincia de Córdoba.
-Ejecución Presupuestaria al 30/06/2006, Provincia de Córdoba.
-Balance al 31/12/2005, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
-Stock de deuda Provincia, Dirección Nacional de Coordinación fiscal con las Provincias, MECON.
Bibliografía Consultada:
-Banco Mundial (2001), “Informe sobre el desarrollo mundial 2002: Instituciones para los mercados”, Washington, Banco Mundial.
-Colacrai, Miryam (2004), “La cooperación entre los actores subnacionales y el gobierno federal en áreas de frontera y en el desarrollo de la infraestructura física” en Integración y Comercio, año 8 N° 21, pp.141-170, download de la Webpage http://www.intal.iadb.org/ con fecha 30 de junio de 2005
-Colacrai, Miryam y Zubelzu, Graciela (2004), Las Vinculaciones Externas y la Capacidad de Gestion Internacional Desplegadas por las Provincias Argentinas en la Ultima Década. Una Lectura Desde Las Relaciones Internacionales, download de la Webpage http://www.cari1.org.ar/ con fecha 30 de junio de 2005
-Lecours, André (2002), “Paradiplomacy: reflections on the Foreign Policy and Internacional Relations of Regions”, en International Negotiations N° 7, pp. 91-114
-Lucioni, Luis (2003), Orientación del Financiamiento de organismos internacionales a provincias, Serie de Estudios y Perspectivas Nº 17, CEPAL, Argentina.
-Orozco, Renato (2004), “Paradiplomacia. As relações internacionais dos Governos Locais - Parte I”, em O debatedouro, ano III N° 46, pp. 26-28, download de la Webpage http://www.odebatedouro.com.br/ con fecha 16 de mayo de 2005
-Orozco, Renato (2004), “Paradiplomacia. As relações internacionais dos Governos Locais - Parte II”, em O debatedouro, ano III N° 47, pp. 28-31, download de la Webpage http://www.odebatedouro.com.br/ con fecha 16 de mayo de 2005
-Putnam, Robert D. (1988) “Diplomacy and Domestic Politics. The Logic of Two - Level Games”, in International Organization Vol 42, N° 3, pp. 427-460.
-Rimoldi de Ladman, Eve, Federalismo y Relaciones Económicas Internacionales, en Revista Jurídica de Buenos Aires, 1991, III. -Strange, Susan (2001), La retirada del Estado. La difusión del poder en la economía mundial. Icaria - Intermon-Oxfam, Barcelona.
-Zubelzu, Graciela (Coord.) (2004a), Programa Provincias y Relaciones Internacionales. Segundo Documento de Trabajo, CARI - PNUD, Buenos Aires, junio
-Zubelzu, Graciela (Coord.) (2004b), Programa Provincias y Relaciones Internacionales. Segundo Documento de Trabajo, CARI - PNUD, Buenos Aires, agosto |